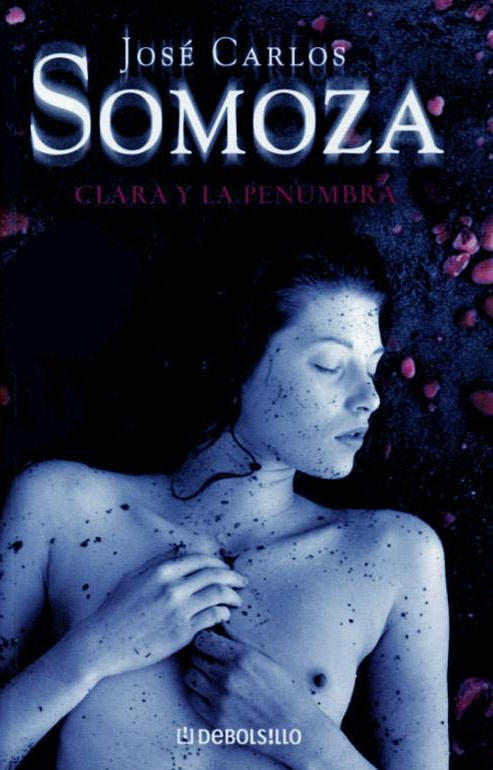"Está claro que este hombre y yo no encajaremos nunca, no hay más que vernos."
La frase con la que he decidido empezar mi reseña de este mes no está al principio de La canción de Nora (España Libros, 2013) sino más o menos hacia la mitad, pero la uso porque es exactamente lo que yo pensé del libro cuando empecé a leerlo: "está claro que este libro y yo no encajaremos nunca". Primero porque la novela erótica no es lo mío y segundo, porque no me gustó el inicio. ¿Por qué lo leíste entonces? Os preguntaréis. Por su autora. A quien admiro profundamente. La canción de Nora entró con un 50% de mal pie pero he de decir, sin querer adelantar acontecimientos, que al final la frase que he escogido para empezar no se me ajusta del todo y que un poco sí acabamos encajando.
En la canción de Nora, la directora de cine porno Erika Lust (no añado lo del "para mujeres" aunque ella a veces lo hace, porque me parece que sus cintas puede disfrutarlas cualquiera a quien le guste el porno con un poco más de enjundia) cuenta la historia de una joven sueca apasionada del cine que, a los 23 años, llega a Barcelona con el sueño de rodar su primera película sin el encorsetamiento creativo de la Suecia de finales del siglo XX y principios del XXI. Junto a las peripecias cinematográficas, la autora mezcla varias historias de amistad y amor cruzadas, todas relacionadas con la protagonista, quien finalmente se debate entre dos hombres a lo largo de toda la trama.
Bajo mi punto de vista, la novela está muy bien escrita. Mucho. Erika da muestra de un conocimiento del español que supera al de muchos escritores nativos, no sólo por la forma de usar el lenguaje sino, sobre todo, por el amplio contexto cultural de expresiones, frases hechas, acontecimientos de la vida cotidiana (y no tanto) española en general y otras referencias que maneja de forma brillante a lo largo de todo el libro. Esto hace que sea de fácil lectura (yo me lo leí en cuatro horas y media, del tirón, la primera vez) y le da un ritmo muy ágil y cercano a toda la trama.
La propia trama, aunque sencilla, no resulta tan previsible como puede parecer en un primer momento cuando lees la sinopsis. De hecho, el final me ha parecido bastante inesperado y también el tipo de relación que va manteniendo la protagonista con los dos hombres entre los que se debate. Sin embargo y a pesar de estar bien hilvanada y de ser bastante redonda (prácticamente todos los detalles que se van desgranando en los capítulos sirven para algo posteriormente y quedan cerrados, o atados, sin cabos sueltos, cosa que me gusta mucho), la historia en sí no termina de engancharme o gustarme.
¿Por qué? Primero porque trata del mundo del cine, que tampoco es que me apasione en realidad más allá del producto final (todo lo que se mueve alrededor de la filmación de una película me parece aburrido, sinceramente). Y segundo porque me parece un poco artificial. Y me explico. Me parece artificial que dos hombres se dediquen desde el primer minuto en que conocen a una mujer a tratar de conquistarla con todas sus fuerzas. Que sí, que es literatura y además erótica y que se trata de fantasear y no perderse en largas conquistas pero... No sé. En la historia, los dos hombres quieren a Nora para una relación, no solo para sexo. Tanto interés al primer vistazo... A mí personalmente no me resulta creíble y eso no me gusta en un libro. Y tampoco ha ayudado la sensación de que la protagonista lo tiene todo fácil porque, aunque es cierto que al leer sabes que no, la sensación que te queda no es ésa. La sensación que te queda es que Nora tiene no una flor, sino un jardín en donde la espalda pierde su nombre. Eso, para mí, hace la novela menos interesante que si se lo hubiera tenido que currar un poco más.
Sin embargo, todos estos son detalles menores que van en gustos, sin más. Lo que más me ha llamado la atención es que la historia no es una historia de sexo, sino una historia de una chica que lucha por rodar una película y en la que, de vez en cuando, se dan escenas de sexo. Me ha sorprendido comprobar que el libro se podría haber contado sin esas escenas (bajo mi punto de vista muy bien narradas, eso sí) y no hubiera pasado nada. Y me ha sorprendido porque esperaba otra cosa. Esperaba una historia con el sexo, contado de la manera que fuera, como hilo conductor, no como accesorio de quita y pon. Es algo que me sucede con prácticamente todas las novelas eróticas que he leído, desde que empecé a los 17 con Las edades de Lulú. De hecho, creo que el único libro que he leído en el que realmente el sexo era un motivo y no un pretexto es precisamente la ópera prima de Almudena Grandes. En el resto, si les quitas las escenas de sexo te queda la historia. Y la historia, por sí sola, funciona igual. En este caso me ha sorprendido porque pensaba que, al ser Erika una profesional de la pornografía, la usaría más como hilo conductor de la trama que como mero adorno.
También me ha sorprendido (y en este caso, para bien) el uso del recurso del sueño (de contar sueños de la protagonista) para ir desarrollando partes de la trama. Más allá de que el sueño del comienzo no me llamara mucho la atención (un sueño húmedo con demasiadas plumas y confeti para mi gusto, pero es que además, en literatura se suele considerar como erróneo utilizar el recurso del sueño para empezar un libro si ese sueño no es absolutamente fundamental para la trama, y en este caso no lo es), pienso que como recurso literario le da mucha fuerza a la forma de contar el argumento, igual que las partes que están narradas en lenguaje cinematográfico. Por detalles como este (entre otros muchos) os decía más arriba que el libro está muy muy bien escrito. Son detalles novedosos a los que, bajo mi punto de vista, luego no hace justicia la trama: me gusta más el continente que el contenido.
Finalmente, los personajes están bastante bien definidos, con caracteres fuertes y perfilados sin caer en los tópicos, que se van desarrollando en la medida que deben hacerlo (unos necesitan evolucionar, otros no y eso está muy bien mostrado en sus maneras de actuar, así como se puede percibir muy bien todo el mundo que hay a su alrededor, antes y después de la novela, como si estuvieran realmente vivos fuera de la letra impresa) y que resultan creíbles para el lector, más allá de lo surrealista que os comentaba de que dos tipos se lancen a por la misma mujer desde el minuto cero. Que igual a vosotras os pasan esas cosas y a vosotros también, queridos lectores. Pero oye, como a mí no me ha pasado nunca (ni a nadie que conozca) pues yo lo veo un poco raro.
Y como postdata, os cuento las tres cosas que más me han gustado de la novela:
1.- Que la protagonista sea pelirrojísima (esto es mero gusto personal: yo soy una pelirroja encerrada en el cuerpo de una morena, o sea que es normal), de piel blanquísima (que estaba ya harta de protagonistas perfectamente bronceadas, como si las chicas de piel lechosa a quienes no se nos pega el sol ni a tiros no pudiéramos existir) y de formas rotundas (¡por fin!).
2.- La existencia de cuatro gatos adorables a lo largo de casi toda la trama (al final sólo aparece ya uno, el único que convive con Nora).
3.- Y el personaje de la abuela española de Nora y su relación con ella. Simplemente genial.
Y ahora viene la cuestión capital. ¿Recomiendo leerlo? Si os gusta la novela erótica sin pretensiones, os interesa un poco el mundillo del cine y os apetece leer escenas de sexo bien planteadas, bien escritas y que excitan al rojo, sí, os lo recomiendo. La canción de Nora es un libro para pasar un buen rato usando las manos (propias o ajenas) debajo de las mantas del sofá en una tarde de lluvia.
Publicado por
Casiopea