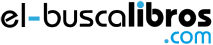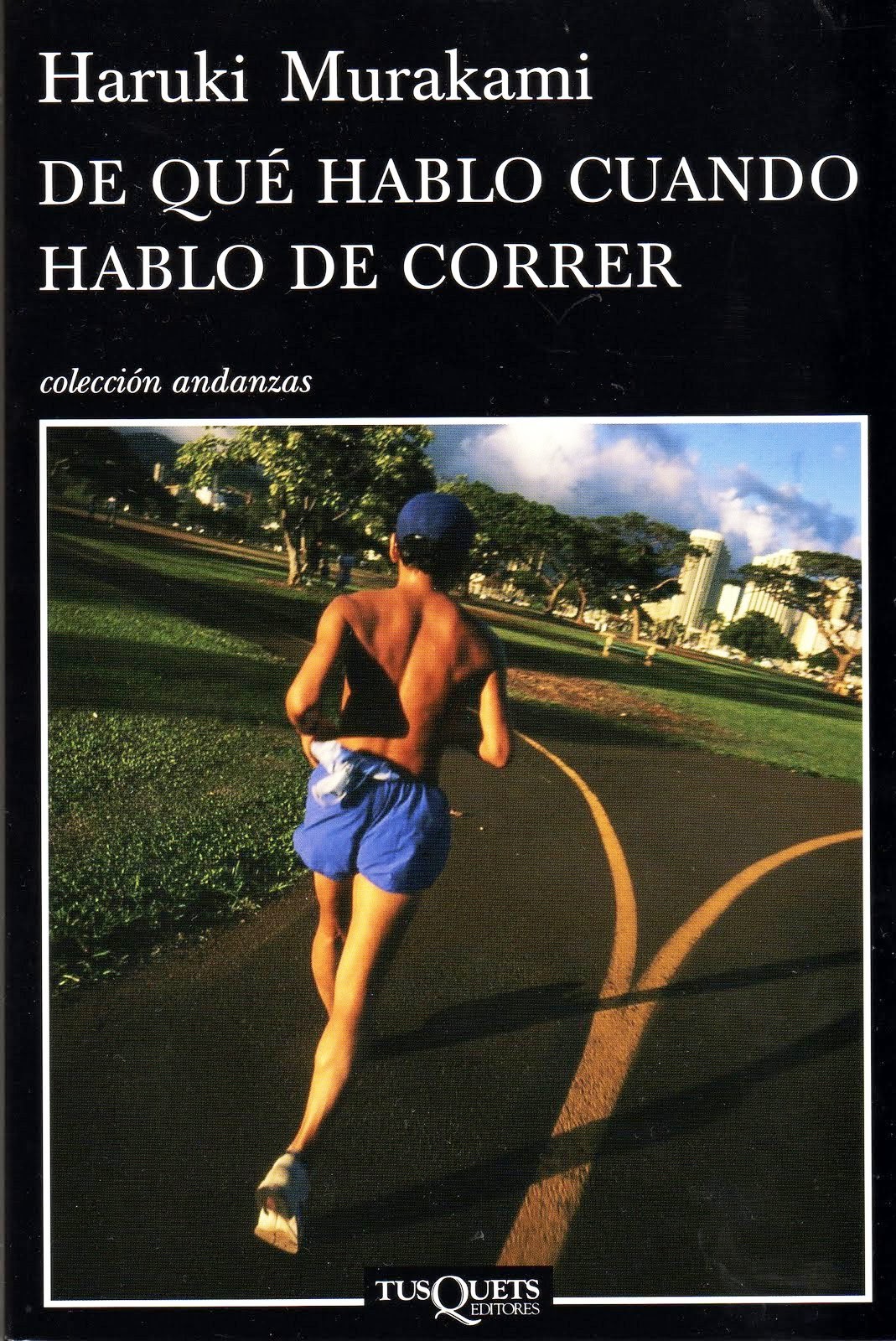En el periodo 2000 a 2009 el porcentaje de traducciones publicadas en España osciló entre el 22,9% y 27,2%. Cifras muy elevadas y que contrastan con el 3%, que es el porcentaje medio de traducciones que se publica anualmente en Estados Unidos. Tal y como señala Luis Magrinyà en su artículo «¡Vivan las traducciones!», la traducción en Estados Unidos, pero también en Inglaterra, es un fenómeno extraño, insólito y sospechoso. Su idioma es hegemónico y domina con la certeza impuesta de un pensamiento colonial.
Pero los datos anteriores también nos deben hacer reflexionar en otro dirección: hablamos y pensamos y escribimos en español, una lengua transoceánica, de una riqueza y diversidad cultural enormes, y donde cualquier gusto estético puede quedar de sobras satisfecho. ¿Por qué entonces ese elevado porcentaje? ¿No será que estamos aceptando resignados la invasión editorial extranjera? ¿No será que rebajamos nuestro criterio ante lo que viene de fuera, y multiplicamos nuestra exigencia con lo próximo? Porque cuesta creer que un idioma sobre el que han creado Cervantes, Galdós, Borges, García Márquez, un idioma en el que ahora escriben Muñoz Molina, Piglia, Mendoza, Marsé o Marías, no logré ser el vehículo de ficción principal de todo un pueblo.
Y porque por encima de su amplitud geográfica, y por lo tanto de su variedad, y por encima también de las firmas que han pasado por su historia, y han hecho su tradición, el lector nativo o competente de español goza de un privilegio: leer sin necesidad de traducciones. Es un lujo inmerecido abrir un libro de Cortázar o Rulfo y saber que vemos el espejo exacto de lo que Cortázar o Rulfo pensaron y escribieron. Toda traducción es una cirugía, un proceso sin retorno donde el timbre y el tono cambian, donde se mantiene un título y una portada pero ninguna palabra coincide con lo que su autor pensó y escribió.
Por este motivo La obediencia nocturna (1969) es un libro luminoso desde su nacimiento. Escrito por el mejicano Juan Vicente Melo, es el resultado de un parto natural, sin modificaciones, tal y como él lo quiso. No debería sorprendernos esta obviedad, pero sí que hay que destacarlo cuando uno de cada cuatro libros salen de ese hospital de las traducciones, y ojalá muchos se hubieran quedado en una eterna convalecencia. Que el libro mencionado sea un reflejo exacto de su autor no significa nada más que eso, porque la novela en sí ni es fácil de conseguir, ni tampoco de leer e interpretar.
La fortuna de una novela, menos mal, no la dan tanto la cantidad de su lectores como la calidad de los mismos. La obediencia nocturna es celebrada alegremente por una minoría lectora, pero ignorada con la misma intensidad por el gran público. He tratado en vano de recordar dónde leí su recomendación: sé que fue en una entrevista a algún escritor que admiro, que apunté de inmediato el título y su autor en mi cuaderno, porque si algo he aprendido con los años es que no hay mejor recomendación literaria que la de un escritor, pero no consigo visualizar ni el medio de comunicación ni la persona entrevistada.
Decidido a empezar su lectura, la primera gran dificultad es encontrar la novela. La editorial Era la publicó en 1969, y solo en 1994 ha recibido una segunda reimpresión. Según leo en la red la serie Lecturas Mexicanas de la SEP la publicó en 1987, con un tiraje de veinte mil ejemplares, y su edición está agotada. Tecleando su título en el omnipresente Amazon solo existe un volumen a la venta, evidentemente de segunda mano y con un precio elevado para sus apenas doscientas páginas.
¿Merece la pena, me pregunto, hacer crítica de una novela que presumiblemente nadie va a leer, porque ya solo el hecho de conseguirla es toda una proeza? Sí, rotundamente sí: el gozo de su lectura me obliga a ser parte de esa cadena minoritaria que, ojalá, deje de serlo con estas palabras, o que al menos logre avanzar otro eslabón. Porque no hay que olvidar el propósito de una buena crítica: buscar el milagro de cambiar la vida. La labor de un crítico debe ser enseñar al lector esa obra de arte capaz de cambiar la vida. Al público, ¡yo mismo también!, nos adormece lo placentero, pero como bien señalaba Platón lo bello es lo difícil, y hay que mirarse en los espejos donde continuar esa luz milagrosa, minoritaria, un haz al que alguien nos está invitando, y que busca un reflejo.
No solo es La obediencia nocturna una novela difícil de conseguir, sino también de comprender. El resumen de su argumento es tan complejo como llegar a la propia obra, y lamentablemente no evoca la belleza oscura de la novela. En mi contracubierta de la edición de la biblioteca ERA, un volumen de hojas amarillentas a punto de soltarse, que han ennegrecido, y que al moverse huelen a tiempo, se presenta de forma breve la siguiente sinopsis: «Cuando el narrador de esta historia llega a estudiar a México, hace ya tiempo que su infancia provinciana quedó enterrada (...): «El juego ha terminado». Pero el verdadero juego va a empezar apenas. Sólo que éste es un juego siniestro, asfixiantes, sin escapatoria. El narrador se ve envuelto sin saber cómo en una vasta e incomprensible conspiración nocturna (...) a la que ya no podrá dejar de obedecer. Es el elegido, es decir, la presa (...)».
Por su parte, la contracubierta de la edición de la SEP presenta también su propio resumen del argumento, algo más clarificador, y que dice así: «El narrador de La obediencia nocturna se halla envuelto en una vasta e inexplicable conspiración en la que desempeña el papel de víctima. Perseguido por el recuerdo fantasmal de su hermana Adriana, confundido por las equívocas señales de los sentidos y las imágenes contradictorias que le ofrece la memoria, se aplica a descifrar un misterioso cuaderno que ponen en sus manos Marcos y Enrique, dos compañeros de estudios cuyas identidades parecen ser intercambiables, y se esfuerza por alcanzar a una Beatriz ideal y escurridiza, cuya última realidad es sólo un nombre y una fotografía».
La obediencia nocturna es un libro maldito, en el sentido de que, como ya indicado, está condenado a llegar a muy pocos, a ser interpretado con cierta dificultad y desde puntos de vista a veces opuestos, y maldito también porque, hermenéuticamente, las referencias dantescas atraviesan el texto desde su propia esencia: el centro de la obra es ese misterioso cuaderno del señor Villaranda, una colección incomprensible de signos y garabatos que deben ser descifrados para dar sentido a la realidad, y liberar así al elegido de su penosa carga.
Como bien señalan los resúmenes ya apuntados, la obra se inicia con el fin de la infancia del protagonista. Digo protagonista porque nunca sabremos su nombre, y más tarde descubriremos que los personajes pueden ser, incluso, intercambiables. Son de una calidad poética y musical inusuales las páginas donde se describe el descubrimiento del mundo adulto, la felicidad última del protagonista con su hermana Adriana y la lucha de éste contra el perro-tigre, epítome de la angustia que dominará entonces su vida. El perro-tigre es también una evocación del incesto, pero sobre todo la victoria del mal contra la pureza de la infancia, la destrucción definitiva del paraíso.
Parece claro pensar que la pérdida de la pureza conduce a la perdición. Se despierta uno del letargo infantil, donde el amor era ignorante, y por lo tanto puro; se pierden las certezas, que son las que dan un sentido a la vida, y ésta misma queda cuestionada. «No se puede vivir. Eso dijo y sentí vergüenza de creer lo contrario y estar vivo. Porque no se puede vivir», es un leit motiv que recorre la novela.
Acabada pues la infancia, surge un mundo subversivo y de opresión mucho más fuerte que los creados por Kafka o cualquier escritor de la generación beat. El protagonista se hunde en un mundo cerrado y dominado por el mal, un mundo que le somete, le alcoholiza y le domina la consciencia. Un mundo en el que todo está controlado, su vida domesticada, y sin embargo nunca toma las decisiones adecuadas, siempre llega tarde y se equivoca y no logra los objetivos que para él se han definido por un plan superior y desconocido.
Los recuerdos son elementos invasores que hace aún más dura la existencia, multiplicando su humillación y su locura. El recuerdo fantasmal de su hermana Adriana, pero también la ausencia de Beatriz, que acaso no llegó nunca a existir sino como un ideal soñado de perfección. Recuerdos confusos porque le traiciona la información de sus propios sentidos, y así que el lector de esta obra exigente, inverosímil y a la vez del todo creíble, se ahoga también en esa falta de cualquier certeza.
¿Y cuál parece que es la única certeza, la única puerta para escapar a ese mundo de perdición? Podríamos pensar en el desciframiento de ese cuaderno del señor Villaranda, un mandato nocturno que exige de obediencia. Un cuaderno en cuya última página se encuentran los siguientes versos: «O tal vez no sepamos nada, no inventemos nada, tal vez no sepamos con exactitud si fuimos palpados por una vida que no acertamos a conocer (...)».
Descifrar el cuaderno, como la vida, parece carecer de cualquier propósito. Es una broma pesada, un rito impuesto que se debe cumplir, y que nadie elige voluntariamente. Es un mandato nocturno a obedecer, un papel que hay que representar, y los encargados de descifrarlo cumplen su misión con la rigurosidad de una orden monástica. El rito, de fuerte cariz religioso, es más bien una amenaza que parece que ha conseguido de antemano su fin, y así que los personajes se nos muestran completamente acabados. Frases del Réquiem Latino adelantan los pasajes más significativos de la novela, y parecen justificar esta idea.
Frente al cuaderno, que es el misterio de la vida, todos somos los mismos, nadie es el otro, y de ahí que los personajes, en otra dificultad más de la novela, sean intercambiables: «Enrique y Marcos (...) me miran sorprendidos. ¿A quién me parezco yo? ¿A él, al otro?», se pregunta el protagonista, sumergido en ese sueño de delirio que es toda la novela, esa dolorosa búsqueda de lo que significa el cuaderno y que, metafísicamente, le lleva a buscar el origen de la culpa como única posibilidad para recuperar la certeza, la cual solo habita en el mundo de la infancia, y así la felicidad.
Estilísticamente la novela combina unos pocos elementos de forma repetitiva. Esta austeridad de medios remarca que nos encontramos ante una obsesión, el texto es circular, y de ahí que abunden las repeticiones, los espejos, los puntos de partida a los que se vuelve una y otra vez por cada uno de los personajes, que a veces parecen ser uno solo. En definitiva un único movimiento repetido una y otra vez, que trata de cumplir el rito y así trascender a la muerte, dejando en el camino el agotamiento paranoico de los personajes.
Son frecuentes las referencias a la música, con epígrafes de los réquiems de Mozart y Verdi. Pero el propio tiempo narrativo es también musical y no en vano su autor, médico de profesión, fue periodista y crítico musical. Juan Vicente Melo buscó en la música una salvación a su propia vida, marcada por el tabaquismo, el alcohol y los vaivenes anímicos. En el texto se insertan fragmentos gráficos de códigos musicales que, según el propio autor, debían leerse literariamente, como distintas formas de llamar a una presencia inexistente, y enfrentando así dos códigos distintos al lector.
También encontramos abundantes notas religiosas, pues el rito exige de una dedicación absoluta, mística. El señor Villaranda es un poder en la sombra: despliega una teología que somete a todos los personajes, y también al lector. Unos y otros acabamos la novela moralmente agotados. Pero también le ocurrió algo parecido a su autor: Juan Vicente Melo tardó dieciséis años en volver a publicar, un silencio contundente y en cierta manera inevitable, como lo que en esta novela se cuenta.
En resumen, La obediencia nocturna es una novela metafísica, dominada por la noche, la ebriedad como vía al conocimiento, y la perdición a la que conducen la falta de certezas. Solo la infancia parece un lugar donde merezca la pena vivir. El mundo adulto está gobernado por planes que trascienden a los personajes, planes dictados por otros y que dominan y ahogan sus vidas. La lucha por dotar de significado al tiempo está contada en un lenguaje austero, con elementos circulares, donde cada personaje se perfile como él mismo y también como los demás. Un lenguaje moteado con referencias musicales y religiosas, y en el que brillan momentos de gran belleza poética: son instantes fugaces, que parecen no buscados en un texto donde el sueño es siempre pesadilla.
Sirva un ejemplo de esta altura poética como punto final de la recomendación, y como invitación o punto de partida para la búsqueda y lectura de esta obra maestra. Una obra que por su exigencia lectora y su amplitud interpretativa ha quedado relegada al goce de un círculo minoritario.
«Cuando entro en el cementerio suena una campana. Me detengo, sorprendido. Un ataúd avanza lentamente seguido por cuatro mujeres viejas. Sus rostros ajados están cubiertos por afeites que resbalan con el sudor. Caminan con pasitos tambaleantes, sosteniéndose unas a otras. De trecho en trecho, se detienen, respiran profundamente, se arreglan los sombreros, el cabello grisáceo, las mechas que caen o se revuelven, las faldas. Luego, dan una carrerita y siguen al ataúd. Sus gemidos, sus voces se confunden con el lamento de la campana. Empiezo a llorar. Veo cómo se detienen, al fin, sofocadas por el calor y el esfuerzo. Veo cómo desciende el cajón negro. Las veo, inclinadas, arrojando flores marchitas, fotografías, reliquias, en el agujero. Tratan de contener los sollozos. Se ha ido -dicen en coro-, se ha ido y nos ha dejado solas. ¿Quién de nosotras nos abandonará primero? Eso nos preguntamos todos los días después de persignarnos, desde hace ya no sabemos cuántos años. Se murió primero ella, la más olvidada del mundo. Las mujeres regresan después de echar la última mirada a la tierra que se amontona tontamente. No tuve tiempo de esconderme y las mujeres me han visto que estoy llorando. Era una gran artista -eso dicen, en coro-, la mejor artista del mundo. Pero ya nadie se acuerda de ella. Rece usted por ella. Rece usted por la salvación de su alma. Solicite usted el eterno descanso de ella. Yo, siento una gran vergüenza.
No, no es ésta. La tumba blanca de tu madre virgen se halla en otra ciudad cuyo nombre te parece extraño. Tampoco está aquí la tumba de tu tío por la sencilla razón de que él morirá tres años más tarde. Eso, al menos, anunció la Presencia. «Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo». Solo el murmullo de las oraciones interrumpe el silencio tranquilo. Los cipreses se balancean lentamente. Por primera vez, comprendo que el silencio, los cipreses, las tumbas, son otra cosa y, por tanto, lo único que me pertenece. ¿Una de estas tumbas es la de mi madre? ¿O la de mi padre, el que desapareció, el que decidió ser un nómada, el que se fue -acaso- en busca de la honra, el que quiso fundar otro hogar, el que se fue -acaso- para vivir, todavía vivo, pensando en fundar la ciudad que solo podrá edificarse con su palabra, con la única palabra por él inventada, él, todavía vivo, bautizado con el nombre de Abel, oculto bajo otro nombre? Padre Nuestro. Tu ataúd pasa frente a mí. Nos hemos perdido. Hoy, esta tarde, te encuentro, te reconozco. Estoy suponiendo que te quería, padre, tú, desconocido, quiero decirte que soy tu hijo, para que así, padre, tú sepas que fuiste mi padre, padre, yo, el siempre fiel, el único capaz por tanto de traicionarte.
Ya no quiero preguntarme qué hago aquí, a esta hora. Voy al sitio en que acaban de enterrar a esa mujer cuyo cortejo formaban las cuatro o cinco mujeres disfrazadas. Murmuro, tontamente: «Ruego por la salvación de tu alma».
A lo lejos apareces. «Beatriz», me digo, tratando de aplacar el golpeteo del corazón. Pero no: es Graciela, que camina con pasos lentos, tan lentos que parece no avanzar porque estoy en el presente. No es hoy o mañana: tampoco sueño ni soy víctima del recuerdo. Es de día. El sol no se ha oscurecido. Palpo ávidamente todo mi cuerpo. Permito que el aire inunde mis pulmones hasta que me duelan de tanto tragarlo. Graciela avanza. Reto al sol: a ver quién cierra primero los ojos, a ver quién es más fuerte. Graciela avanza y eso quiere decir que estoy en el presente, en el primer día, que ella va a invitarme a una fiesta, que todo está en orden y en su sitio. Al fin, ya está a mi lado y toma una de mis manos. Caminamos en silencio. Graciela es otra. No podría precisar exactamente en qué consiste la diferencia. Adivina mis pensamientos y sonríe, apenas. «Sí, he envejecido». Luego, me mira con ojos bondadosos. «Tú también», murmura. «Tú también ya no eres el mismo»».
Publicado por
Daniel
Dilla